|||
Abandono en la Normal Rural de Mactumaczá
Autor: Érika Ramírez
26 Julio 2009

Al abandonar estructural y económicamente a la Escuela Normal Rural de Mactumaczá, Chiapas, el gobierno de Juan Sabines busca extinguirla. La Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México advierte que luchará hasta recuperar el sistema de internado, destruido en 2003 por la administración de Salazar Mendiguchía. La normal es la única oportunidad de estudios profesionales para indígenas y campesinos de la región, considerada entre las más pobres del país
Érika Ramírez / Rubén Darío Betancourt, fotos / enviados
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Más de 400 jóvenes se enfilan en el patio central de la Escuela Normal Rural (ENR) de Mactumaczá. Todos esperan realizar el examen de admisión, única oportunidad que tienen para continuar con sus estudios de educación superior. La mayoría viene de lejos, de las comunidades más pobres de Chiapas y del país; son hijos de indígenas, campesinos u obreros.
Muchos de ellos llegaron desde un día antes y se resguardaron en las instalaciones de la normal, pasaron el fresco de la noche recostados en las bancas de cemento de la escuela, sin más pertenencias que un suéter, documentos personales y bolígrafos. Otros, bajaron a las colonias cercanas a Tuxtla Gutiérrez y pernoctaron en la casa de algún familiar; debían estar a las ocho de la mañana en punto para poder obtener la ficha que les diera acceso a la prueba de selección.

Carlos es un indígena tzeltal de 19 años de edad que se aferra a continuar con sus estudios. Llegó a Mactumaczá desde las seis de la mañana en compañía de su padre. Salieron la noche anterior de la comunidad de Chitaltic, municipio de Yajalón, una de las más marginadas del estado, reporta el Consejo Nacional de Población. Ésta es la segunda ocasión que el joven se presenta a la convocatoria de ingreso, un año atrás quedó a pocas décimas de ser admitido.
Sabe que la probabilidad de pertenecer a este plantel depende de que sus calificaciones queden entre los primeros 60 alumnos aprobados. No hay más espacios.
En 2003, el gobierno estatal de Pablo Salazar Mendiguchía redujo la matrícula escolar al 45 por ciento de su capacidad. De 527 estudiantes que conformaban la comunidad estudiantil, quedaron 240; las oportunidades para los alumnos de primer ingreso se redujeron al mismo porcentaje. Y aunque el actual gobernador Juan Sabines prometió en su campaña reabrir el internado y aumentar la matrícula, ahora ni siquiera recibe a los normalistas.
Proceso de cierre
La historia de la ENR Mactumaczá se partió en dos. El 6 de agosto de 2003 la policía estatal entró a las instalaciones a reprimir estudiantes, maestros y padres de familia ahí reunidos. El saldo de esta refriega fue de 200 personas presas, la demolición de los dormitorios, la clausura del comedor y la lavandería, la aplicación de examen para la obtención de plazas laborales y la reducción de la matrícula estudiantil. Un golpe a la institución que tiene más de 50 años de impartir la licenciatura en educación primaria.
Mientras espera, Carlos dice que quiere ser maestro “para apoyar a los chavos de su comunidad, motivarlos para que un día puedan progresar. El analfabetismo es un problema donde vivo, varias personas no saben leer, por eso no han podido levantarse”. Describe su pueblo como un lugar en donde toda la gente subsiste con la siembra del maíz, el frijol y el café. Además, viven hacinados en casas de madera o concreto, con techos de lámina y piso de tierra.
Jorge Cruz, su padre, agrega: “Es un lugar donde la gente se muere porque no hay médicos”. Por eso hubiera querido que su hijo estudiara medicina, “pero definitivamente estamos lejísimos de llegar a eso”.
“Nosotros trabajamos el campo, sembramos maíz, plátano, frijol; tenemos algunas aves de corral, y con eso vendimos y juntamos algo de dinero para poder estar hasta aquí”, relata. Su estancia en el lugar no puede ser prolongada: una vez que Carlos termine su examen, deberán regresar inmediatamente a Chitaltic, ya que no cuentan con recursos para pagar hospedaje o alimentación.
El abandono
En esta escuela, donde las raíces de los árboles levantaron los pisos de concreto y la humedad oxida el mobiliario, hay 240 jóvenes de escasos recursos que luchan por recuperar las instalaciones perdidas después del llamado “macanazo” –cuando, en 2003, más de 2 mil policías entraron a las instalaciones del plantel para golpear a los estudiantes–: el comedor, internado y el sistema de producción agropecuaria.
Ubicada a unos 20 minutos de distancia de la capital política y económica del estado, Tuxltla Gutiérrez, la ENR Mactumaczá va muriendo poco a poco. El deterioro de las instalaciones y el presupuesto acotado que asigna el gobierno estatal anualmente muestra el desdén de las autoridades para sacar adelante a la institución. Los ejes complementarios de enseñanza, cultura, deportivo y agrícola, carecen de presupuesto alguno para continuar en su ejercicio.
Aquí fueron destruidas hace seis años las instalaciones que albergaban a más de 500 estudiantes varones. En el espacio que ocupaban los dormitorios, sólo permanecen las varillas de metal que sujetaban las estructuras. Hubo quien rescató, entre los escombros, los colchones y camas que se han heredado tras seis generaciones.
En el comedor, donde diariamente se preparaban más de 20 kilos de frijol, se cocían verduras y se preparaban platillos con raciones de carne o pollo para los estudiantes, sólo quedan los murales que representan la matanza estudiantil de Tlatelolco, en 1968; también las leyendas: “Mientras la pobreza exista, las normales rurales tendrán razón de ser”; “nos odian por nuestros ideales, nos desprecian por ser pobres”, con una imagen de Ernesto Che Guevara.
En las cuarteadas canchas de futbol y baloncesto crece pasto; la alberca, que otrora fue espacio para competencias de natación con otras escuelas del estado, permanece clausurada. Sólo se utiliza cada abril para celebrar el aniversario de la escuela.
Los sistemas de producción agropecuaria quedaron semivacíos: una veintena de borregos desnutridos es lo único que le da vida a este sector. Las porquerizas, los enjambres para la producción de miel, las aves de corral y las siembras de maíz y frijol fueron eliminadas completamente del sistema de enseñanza. El programa que corresponde a esta actividad se mantiene de manera teórica y con algunas prácticas en las instalaciones de la Secretaría del Campo del gobierno estatal.
El presupuesto anual que reciben las autoridades del plantel asciende a 600 mil pesos mensuales, que son utilizados para el pago de nómina de la planta docente y del personal de intendencia. A esto se suman 2 mil pesos mensuales que recibe cada alumno como beca, que utilizan para pagar su estancia en algún cuarto de alquiler, alimentación, transportación y material didáctico para sus prácticas como docentes.
María de la Luz Guillén Trujillo, subdirectora académica de la ENR, explica que la importancia que tiene la institución es que todavía es una escuela de educación pública que forma licenciados en educación primaria.
Alberga a estudiantes de bajos recursos económicos, de distintas comunidades de Chiapas, y de estados vecinos como Veracruz, Oaxaca y Tabasco. El 60 por ciento de su matrícula es indígena y se “ha distinguido como institución por su trayectoria de compromiso social”.
“Aquí ya no contamos con recursos para sostener una formación complementaria, que es el servicio que le brinda la institución al estudiante para su formación”, lamenta.
La supervivencia
El calor supera los 30 grados centígrados; el ambiente es húmedo, denso. Las viviendas que hay sobre el kilómetro 2 de la carretera Chicoasen, delante de la ENR, permanecen con sus puertas y ventanas abiertas para que entre un poco el aire.
Dalila hace lo mismo en el pequeño cuarto, sólo que ahí el calor es asfixiante. Su espacio se reduce a dos por dos metros cuadrados y el techo es de lámina. Ella, al igual que sus compañeros, tiene que rentar un cuarto, mientras permanece fuera de Frontera Comalapa, su comunidad.
A sus 19 años forma parte de familia que se ha desintegrado a causa de la migración. Sus tres hermanos varones salieron en busca de mejorar sus condiciones de vida. Llegaron a Estados Unidos y hoy permanecen en un aparente arraigo en el lugar donde trabajan; “si salen, los detiene la migra”.
Los gastos de la estudiante chiapaneca son limitados y cubiertos con los 2 mil pesos que recibe cada mes, “apenas si nos alcanza”, dice. Hace tres años, Dalila pretendía estudiar ingeniería en computación en la universidad estatal, pero, como a sus demás compañeros, los recursos no le favorecen. Ahora paga 600 pesos por el alquiler de su habitación y gasta unos 50 pesos en alimentos. Cuando no puede disponer de esa cantidad se enlista en el cuaderno de deudas que tienen las comerciantes de comida que trabajan afuera de la escuela.
La “tía”
Desde hace seis años Lauteria Basilia tiene un negocio de comida frente a la normal de Mactumaczá. Todos los días empieza a trabajar desde las cuatro de la mañana. Es una de las tres comerciantes que fía comidas a los alumnos: los chicos se anotan en una libreta y, cuando llega el pago de la beca, ajustan cuentas.
Cada comida cuesta 15 pesos. “Aunque parece increíble”, su dieta contiene arroz, frijoles, carne y un poco de verdura. Lauteria es madre soltera, tiene cinco niños, y aunque vive de su negocio, sabe que no puede lucrar con él: “Nosotros vemos cómo la pasan, no los podemos ahorcar más. Nos quedamos con poco dinero de las ventas, pero salimos adelante”.
Una manera de aminorar los gastos, explica, es que no cuenta con trabajadores. Ella y dos de sus hijas son quienes se hacen cargo de todo. Sabe que la mensualidad de los “chicos” no les alcanza. “Ellos son rurales, son pobres, vienen de las comunidades y no les han dado el apoyo que merecen”.
Sin embargo, confiesa que quizá éste sea el último año en que mantenga esa tarifa. “Los precios de los productos aumentan cada vez más, y a veces ya no se pueden sostener. Yo les fío y a mí me fían, tapo un hoyo y destapo otro; pido pollo, carne, tortillas, y cuando ellos me pagan, yo tengo que pagar”.
Cultura, al borde
En un salón donde las barras de ballet se encuentran desvencijadas, el piso astillado y con contactos de luz descompuestos, Maricela Rodríguez Álvarez imparte la materia de educación artística y es la responsable del club de danza de la normal.
Trabaja desde hace 10 años en la escuela y sabe de las carencias que tienen los alumnos para desarrollar su preparación docente. Esta materia es la más importante, dice, porque “si recordamos nuestra niñez, nos damos cuenta de que comenzamos a conocer la vida por medio del juego, con la imaginación y creatividad de los niños”.
Lamenta el trato y abandono que se le ha dado al normalismo en el estado. Mactumaczá “no sería importante si no tuviéramos zonas rurales o marginadas, donde hubiera la necesidad de tener a los maestros que aquí formamos. Ellos se preparan para estas zonas, para las escuelas multigrado, para zonas donde se tiene que caminar por muchas horas, donde no hay luz, donde no hay agua”.
En el salón, donde los jóvenes ensayan bailes regionales y aprenden actuación, la profesora enlista tan sólo algunas de las necesidades que tienen para desempeñar sus actividades en el eje cultural: falta material para confeccionar el vestuario de danza, transporte para asistir a las presentaciones que se hacen en otras escuelas o comunidades lejanas, material didáctico y horas de clase para desarrollar talleres en lenguas indígenas.
Egresada hace 17 años de la Escuela de Bellas Artes de la Universidad de Oaxaca, Rodríguez Álvarez reprocha: “Las escuelas han hecho a un lado la educación artística, y en la normal rural, después de la represión de 2003, se descentralizó el trabajo que llevábamos”.
Espionaje en la ENR
Esta escuela no sólo ha sido objeto de desmantelamiento físico y económico. También ha sido vigilada por agentes de seguridad nacional, que vinculan a los alumnos con movimientos de insurgencia. Conrrado de Jesús Borraz León es maestro de esta normal. Imparte la materia de observación y práctica docente. También fue director del plantel en los años previos al “macanazo”. Su vida ha transcurrido en estas aulas, primero como alumno, luego como profesor.
Originario de la comunidad Flores Magón, en el municipio de Venustiano Carranza, el exdirector de Mactumaczá dice que el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía vio a los normalistas como enemigos, por eso acabó con el internado, quitó el comedor y eliminó la asignación de plazas.
“Las autoridades no se dan cuenta de que las normales rurales han formado un papel histórico en México. Algunos gobiernos estatales las han visto como escuelas obsoletas, que ya no tienen motivo de existencia, pero en una situación de pobreza como la que vive Chiapas, es una esperanza y un deseo para abatir el rezago social. Por eso, Mactumaczá sí tiene razón de ser y los que estamos aquí venimos a enfrentarnos a ese reto”.
Sabe que estas escuelas han sido calificadas como “semilleros de guerrilleros”; por eso agentes espías –que toman fotografías a estudiantes y personal docente– están al pendiente de lo que ocurre aquí.
Borraz León recuerda que en el periodo de 1998 a 2000, cuando era director de la institución, recibió por lo menos tres visitas de agentes del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional). La primera vez estaba en su oficina, cuando un hombre entró de manera violenta y le exigió nombres de alumnos vinculados con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
“Me decía, ‘¿cómo es posible? ¿Tienen un presupuesto muy alto y los muchachos andan escandalizando y causando desorden?’ Gritaba y manoteaba. ‘Quiero los nombres del Comité Ejecutivo Estudiantil. Yo sé que están vinculados con el EZLN’. No hubo nada, y luego de varios minutos de tratar de convencerlo, se retiró.
La siguiente entrevista fue más “moderada”, pero su petición era la misma: los vínculos de los normalistas con el movimiento guerrillero, a lo que el profesor respondía: “Los jóvenes de aquí vienen de distintas etnias o comunidades, es probable que algunos conozcan o tengan familiares relacionados, pero aquí no va a encontrar a nadie del EZLN”.
Las visitas de este hombre eran rápidas: llegaba, cuestionaba y salía lo más pronto posible. No lo volvió a ver jamás. Ya en 2000, otro agente se presentó ante Conrrado Borraz de manera más “amable”. Era más joven, delgado y moreno. También se identificó como agente del Cisen. Se presentó para informar que un grupo de estudiantes de la normal había sido detenido en la carretera, viajaba en autobús rumbo a la presentación de un festival cultural en una comunidad cercana. Y tras una breve explicación y certificación de que viajaba por parte de la escuela, él mismo pidió su liberación.
“Ésa ha sido la actitud de los gobiernos. Han señalado a las escuelas pero no han sido impulsadas, fortalecidas. Como egresado, trabajador y profesor de esta normal, cuánto me hubiera gustado que el gobierno impulsara un programa de reconocimiento para las normales rurales. Nunca lo han hecho. De qué nos acusan si no ha habido la intención de decir ¡vamos a trabajar!
“Al contrario, en 2003 eliminó las plazas automáticas, y no ven que ésta es una inversión que hace el gobierno federal para la formación de estudiantes que luego van a trabajar donde los necesitan”, espeta.
La represión
Lilián y Óscar son alumnos de esta escuela. Permanecen en la incertidumbre porque el gobierno de Juan Sabines no ha presentado un proyecto viable para la construcción de un nuevo internado. Los jóvenes, que se encuentran en el tercero y segundo año de la carrera, respectivamente, dicen que ha habido varios intentos para desaparecer la ENR; uno de ellos, la represión del 6 de agosto de 2003.
Óscar, quien ha solicitado una baja temporal del plantel para poder salir en busca de trabajo y ayudar económicamente a su familia, dice que al gobierno le molesta que “llevemos una ideología diferente. Hacemos crítica de lo que ocurre en el país y en el estado, por eso, cuando hay inconformidad, nos manifestamos”.
Los jóvenes, integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), aseguran que, luego de que en 2006 el ahora gobernador Juan Sabines hiciera la promesa de devolver el internado a Mactumaczá, los avances han sido nulos.
“Tenemos la responsabilidad de cumplir en lo académico, pero también de sacar adelante las demandas de nuestros compañeros. A raíz de 2003, las generaciones que hemos pasado por la escuela tratamos de luchar para que se nos devuelva el internado y se haga justicia social. Somos un estado marginado, en donde las oportunidades para los pueblos indígenas y para los compañeros de bajos recursos económicos, igual que nosotros, son pocas o escasas”, explica Lilián.
Hoy se ha abierto el espacio y el ofrecimiento de trasladar la escuela a la comunidad Salto de Agua. A un terreno accidentado, ubicado en las cercanías de un río. Este último inundaba, en temporada de lluvias, las instalaciones de un internado infantil, que fue reubicado para no poner en riesgo a los niños.
Ante ello, “les decimos a las autoridades que se comprometan. Ellos tienen tierras en todo el estado y a donde se vaya puede funcionar un internado. No entendemos por qué quieren mandarnos a un lugar en donde no haya posibilidades de crecer, donde la escuela no tiene futuro”, cuestiona la joven integrante de la FECSM.
Pobreza chiapaneca
Borda con sus manos “chuequitas” un telar que pretende vender en 80 pesos. Su trabajo es delicado y minucioso, que acabará cuando tenga tiempo, después de trabajar en el campo, hacer pan para la venta y lavar la ropa de su familia. Concepción Ramírez es una indígena tzotzil de 49 años que empezó a trabajar desde pequeña.
Es esposa de Domingo Vázquez, un jornalero agrícola que alquila su mano de obra por 70 pesos diarios, mismos que apenas le alcanzan para comprar algo de insumos para la siembra del maíz que consume su familia. Ellos subsisten con una dieta basada en tortilla, frijol, queso y pozol.
Viven a dos horas de la Escuela Normal Rural Mactumaczá, donde estudia su hijo Francisco, a quien no pueden ver desde hace tiempo, porque el pasaje cuesta casi lo mismo que un día de paga para su madre.
Domingo estudió hasta el segundo grado de primaria. Ella, apenas el preescolar: “Mis padres eran muy pobres y no me pudieron mandar a la escuela; mi papá se enfermaba y nosotros trabajábamos. Sufrí mucho de niña, por eso hice el esfuerzo con mis hijos de trabajar para sacarlos adelante”, dice mientras muestra la deformidad de sus dedos, consecuencia de los cambios de temperatura a los que se ha expuesto en sus jornadas como panadera y lavandera.
El Informe ejecutivo de pobreza, México 2007, realizado por el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), indica que la entidad con mayor incidencia de pobreza alimentaria es Chiapas: 47 por ciento de su población se encuentra en esta situación. Le siguen los estados de Guerrero, con 42 por ciento; Oaxaca, con 38.1; Tabasco, con 28.5, y Veracruz, con 28 por ciento.
“En el ordenamiento de la situación de la pobreza de capacidades, Chiapas también ocupa el primer lugar, con 55.9 puntos porcentuales reportados; le sigue el estado de Guerrero, que reporta 50.2, y Oaxaca, con 46.9”, detalla el Coneval. (ER)
FUENTE de ésta noticia: http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2009/07/26/abandono-en-la-normal-rural-de-mactumacza/
||||
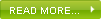


 En su reporte La calidad de la educación básica en México 2006, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE) da cuenta del descenso en el número de alumnos, escuelas y maestros en la educación normal.
En su reporte La calidad de la educación básica en México 2006, el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación (INEE) da cuenta del descenso en el número de alumnos, escuelas y maestros en la educación normal.


